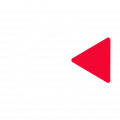Bogotá, Colombia. El 2 de enero de 1996, el narrador argentino Salvador Benesdra se suicidó, arrojándose del balcón de su apartamento del décimo piso en su ciudad natal. Sólo dejó dos libros –legendarios y controvertidos–: El traductor, novela de 600 páginas que había sido finalista del Premio Planeta en 1995 y El camino total, un insólito libro de autoayuda “para gentes en tiempos de crisis”. Aun así, a casi dos décadas de su muerte, se ha convertido en un escritor de culto. Su novela estelar ha sido comparada con Adán Buenosayres de Marechal y Rayuela de Cortázar.
Benesdra –nacido en Buenos Aires en 1952– fue un lector precoz. Antes de los diez años dominaba 6 idiomas, incluido el japonés. Leía con la misma pasión tanto textos filosóficos de Budismo Zen, Junger y Wittgenstein como escritos revolucionarios de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Mao Zedong. Hizo estudios de psicología en la Universidad de Buenos Aires y vivió en Europa durante las dictaduras militares argentinas en las décadas de 1970 y 1980.
Su novela, El traductor –cuyo manuscrito fue rechazado por una docena de editoriales–, apareció póstumamente en Ediciones de la Flor. Más tarde, fue reeditada por su entrañable amigo, Elvio Gandolfo, quien escribió un prólogo revelador y entusiasta sobre el autor y su obra.
Esta narración –obesa e inclasificable– está escrita en el entorno de la caída del muro de Berlín y recrea la trayectoria vital de Ricardi Zevi, un traductor, el cual trabaja en una editorial marxista en los años finales de la década de 1980. Al mismo tiempo, relata la historia de amor del protagonista con una dama cristiana evangélica que le es infiel. Por ese motivo, él la obliga a prostituirse. Y de manera simultánea inventa un sistema filosófico que ha de llevarlo a disciplinas espirituales hacia dimensiones superiores.
Según cada lector específico, esta obra puede resultar una interminable y tediosa alucinación de un enfermo mental. O la evidencia de una literatura de altas dimensiones estéticas y humanas. En la vida real, Benesdra estuvo recluido en el Hospital Saint Anne de París a finales de la década de 1970. Ésto por problemas psicóticos.
Allí lideró un amotinamiento en solicitud de una mejor calidad en los hábitos elementales de vida. Cinco años después regresó a su patria. Entonces, se dedicó al periodismo en diarios y revistas de izquierda; además de actividades sindicales. Aunque, la verdad, su mayor obsesión fue la de escribir ese maravilloso y extraño mamotreto narrativo que le dio el pasaporte a la inmortalidad literaria.
Conocí a Salvador Benesdra. Compartí día a día con él durante un largo mes –abril de 1989– en la República Democrática Alemana, seis meses antes de la caída del muro de Berlín. Dirigentes políticos y sindicales, artistas, periodistas, escritores y activistas de izquierda de América Latina fuimos invitados por el gobierno de Erich Honecker a un evento de amistad entre la República y nuestro continente.
Recuerdo de manera especial a ese argentino blanco y delgado de bigote negro y espeso bajo la mirada fulminante. Compañero de todas las horas y de todos los recorridos. Sus indagaciones punzantes, críticas y, en ocasiones, irónicas a cada uno de los representantes del gobierno al final de cada charla o conferencia sobre los diferentes temas que nos presentaban. En varias ocasiones, planteó la posibilidad de radicarse unos meses en la República sin respuesta precisa.
Recuerdo cómo se burlaba de mi disciplinado comportamiento en cada acto tanto en Weimar –la ciudad de Goethe y Schiller, donde nos hospedamos la mayor parte de la estancia– como en Berlín Oriental: Potsdam, Gera, Sitzendorf, Erfurt, Mühlhausen, Jena, Leipzig, Mellingen y otros históricos poblados de la legendaria Alemania.
En Berlín, una noche salí del Hotel Under den Linden a tomar un poco de aire. Cuando oí la voz de Salvador que me llamaba por mi nombre. Llegaba de ver la representación de Don Giovanni de Mozart, acompañado por el escritor uruguayo, Juan Carlos Mondragón, y el musicólogo brasileño, Ennio Scheff. Quería tomar un trago de korn –una especie de vodka de trigo alemán–.
Nos lanzamos a caminar por la “Frederichstrabe”. Pasamos por el Berliner Ensembler –el célebre teatro de Brecht– y terminamos en el “Berie Berliner”, departiendo con un montón de parejas jóvenes, quienes fumaban y bebían cerveza sin parar. No me olvido como reía a carcajadas –al igual que sus compañeros– con mis chistes y anécdotas de personajes colombianos. En todo momento, brindamos por la alegría de vivir y por la paz en Colombia.
Benesdra se concentraba sobremanera en las exposiciones y documentales que nos proyectaban en cada evento. Después hacía preguntas audaces y polémicas. Sin embargo, en general, expresaba su horror ante las barbaridades cometidas por el nazismo. Contemplaba, atónito, las escenas de Desnudos como lobos, película basada en la novela del escritor comunista, Bruno Arpizt, sobre las atrocidades de la Gestapo. Pero nunca lo vi tan sobrecogido como cuando nos llevaron al antiguo campo de concentración de Buchenwald.
La visión de los hornos crematorios, los testimonios de las más aberrantes torturas a los seres humanos, los campanazos de ultratumba, los cuales obligaban a guardar un fúnebre silencio y la orgía de crueldad y muerte que se respiraba en aquel ambiente dejó mudo y paralizado de terror a este delgado y frágil compañero argentino. Él debía tener 36 años de vida por aquel tiempo.
Benesdra tenía un temperamento fluctuante. Yo le tenía cierto temor por sus reacciones sorpresivas. De pronto se quedaba mirándome y se burlaba de algún gesto o comentario mío. Otras veces me criticaba con dureza alguna opinión política. Un día le pedí que me tomara una foto junto a una placa que decía “Pablo Neruda Strabe”. Me regañó: “No te pongas tan trascendental”. Entonces, me reí y le agradecí la lección.
Esa noche, después de la cena, escuché con mucha atención a un dirigente polaco de filiación cristiana. Noté que, desde la mesa de enfrente y solitario, Benesdra no dejaba de observarme. Como vio que oía con devota atención al dirigente, no pudo contenerse y se pasó a nuestra mesa. Comenzó a hacerle toda clase de preguntas sobre las relaciones del cristianismo y el comunismo. Recuerdo la frase lapidaria del polaco: “Si dos hombres no saben convivir, no valen ni el comunismo ni el cristianismo ni nada”.
La amistad intensa y controversial que Salvador Benesdra y yo sellamos en esa primavera alemana de 1989 desapareció una vez nos despedimos a fines de abril, cuando las banderas de los trabajadores ya comenzaban a ondear para conmemorar su día emblemático en Berlín Oriental.
Nunca más tuve noticias de ese ser excepcional y querible, quien pasaba fácilmente de la risa torrencial al silencio y a la melancolía reflexiva. Hasta esta mañana decembrina de 2014, cuando, por casualidad, consulté una página de literatura argentina. Encontré con jubiloso asombro que, luego de su trágica muerte –de la cual yo no sabía–, se había convertido en un escritor de culto con sobrados merecimientos, lo sé, y desde ahora con el más afectuoso recuerdo por parte de este compañero de viaje que nunca lo olvidó.
José Luis Díaz-Granados/Prensa Latina*
*Poeta, novelista, periodista y profesor universitario colombiano